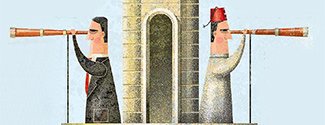ESTAMBUL, Turquía.— Como en todo país que celebre su fiesta nacional, el día de la Independencia de Turquía fue señalado por la explosión de sentimientos nacionalistas reflejados en la proliferación de banderas turcas en edificios, casas y espacios públicos.
Pero esta vez la aparente unidad esconde un enorme debate sobre el país y su futuro.
Encabezado por un carismático líder, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, Turquía parece empeñada en elegir su propia ruta y hacer sentir sus intereses geopolíticos en Oriente Medio, entre el relativo desencanto de la demorada, pospuesta, postergada por 60 años, admisión a la Unión Europea, y un brutal debate interno respecto de la religión y su papel en la sociedad.
80 años han pasado desde la muerte de Mustafá Kemal, considerado Padre de los Turcos
Y es en esa discusión donde los turcos pueden confundir a todos quienes los oyen.
¿Hasta qué grado es democrático un régimen que impone límites a la mayoría de su población? o ¿puede considerarse progresista un gobierno que resucita el chador (velo) para las mujeres y al mismo tiempo avasalla a su oposición?
“No se puede analizar a Turquía a partir de esquemas occidentales”, advirtió Osman Cevdet Akcay, economista en jefe de Servicios de Crédito del Yapi Kredi Bank.
En términos reales podría decirse que la discusión, tal como está, es dominada por dos personalidades carismáticas y polémicas.
Una de ellas murió hace 80 años. Mustafá Kemal, Ataturk o Padre de los Turcos, es el héroe que reformó al país luego de salvarlo del desmembramiento al que querían someterlo las potencias triunfadoras de la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano participó al lado de Alemania y el Imperio Austro-Húngaro.
Pero el Imperio Otomano ya hacía décadas que había dejado de ser esa potencia que durante siglos amenazó Europa y convirtió al “Gran Turco” en un personaje de mito usado para asustar a los niños europeos.
El legado de esos temores aún se siente. En cierta forma, podría decirse que mucho de lo que hoy pasa en Oriente Medio y en la región balcánica de Europa es consecuencia de lo que fue el imperio turco-otomano, una nación musulmana, para países y regiones como Bulgaria, Macedonia, Rumania, Grecia y aún Austria y Hungría en el lado europeo, o para el mosaico que hoy compone Oriente Medio, de Irak y Arabia Saudita a Siria y aún Egipto, las consecuencias del reparto del imperio por los vencedores de la “Gran Guerra” presentes.
Ataturk encabezó un proyecto modernizador cuyas reverberaciones son parte del debate actual, tanto en Turquía como también en el resto de las naciones musulmanas: de códigos de vestimenta al papel de la religión en el Estado y en la educación, del uso del alfabeto occidental al voto para las mujeres.
5 por ciento es el incremento anual al PIB per cápita que experimenta la economía turca
La presencia de Ataturk es real, tanto como los miles de retratos que adornan paredes en edificios públicos y privados, pero más que nada en la conciencia y las motivaciones políticas, al menos las invocadas públicamente.
Y es ahí donde está el simbolismo de las banderas colocadas para festejar el Kurtulus Savasi o la Guerra de Independencia.
Para muchos, el bienestar de Turquía depende de la preservación de las reformas de Ataturk. De mantener lo que en cierta forma se ha convertido en el statu quo, una situación que garantiza las libertades de que disfrutan las mujeres y la laicidad del Estado.
Pero al mismo tiempo, para muchos otros, prolonga una situación en la que la mayoría musulmana es limitada. Cierto que nominalmente 99 por cierto de los turcos tiene una filiación islámica pero también lo es que para muchos, la pretensión de Erdogan de devolver sus derechos a los musulmanes implica un retroceso: el derecho a usar el velo, el derecho a asistir a escuelas religiosas, el derecho a usar instalaciones separadas...
Para hacer las cosas más complicadas, el régimen de Erdogan y sus partidarios han puesto en marcha un proyecto económico neoliberal que en diez años literalmente duplicó el Producto Nacional Bruto turco, más que triplicó el ingreso per cápita y de repente puso a Turquía no como un país que aspira a ser parte de la Comunidad Internacional o la Europea, sino como una nación que no puede ser ignorada y que quiere ser europea, pero ahora siente también que puede darse el lujo de ser lo que quiera.
El aparato tradicional del gobierno ha sido avasallado por Erdogan y los suyos, pero no con facilidad y sin enfrentar acusaciones de autoritarismo y abuso del poder, como en el recién ocurrido “juicio de los postmodernistas” o los “neoatartuquistas”.
Más de un centenar de militares o ex militares, encabezados por el ex jefe del Estado Mayor Ismail Hakki Karadayi, están por ser sentenciados por su participación en un Golpe de Estado en 1997, contra el gobierno islamista de Necmetin Erbacan, protector entonces de Erdogan.
Los militares han sido tradicionalmente el manto protector del laicismo turco y de las reformas de Ataturk. El juicio como tal tiene bases, después de todo, pone a los militares frente a consecuencias de sus actos, un hecho tan raro en Turquía como en cualquier otra parte del mundo. Que el enjuiciamiento incluye a los defensores tradicionales del atartuquismo y que ese aparato pueda ser considerado también como corrupto no pasa desapercibido en este país, como tampoco el que muchas de las acusaciones parezcan trucadas, infladas y aún cuestionables.
Pero también pone en juicio a una institución que es vista como garantía de ciertas libertades...
Pero ¿cómo y por qué se puede negar a los musulmanes sus derechos? Merih es una joven de 28 años, una mujer que en cualquier país del mundo podría ser considerada como bella y sofisticada. Bien maquillada, bien educada, políglota, vestida a la usanza occidental e independiente parecería el epítome del feminismo. Y sin embargo es musulmana y pro-erdoganista.
Para ella, como para otros, los decretos del siempre presente Ataturk son parte de la vida, pero no necesariamente civilizadores. Después de todo, las interpretaciones de los “ataturquistas” los llevaron a prohibir que mujeres vestidas a la usanza tradicional islámica pudieran asistir a las escuelas para recibir educación obligatoria...
Arzu es igualmente joven y atractiva. Una activista de 27 años culturalmente de vanguardia e independiente, fieramente opuesta a ceder en derechos que para ella, y muchos como ella, no sólo son parte de lo que es Turquía sino de sus derechos y sus garantías de vida. Para ellos, el resurgimiento musulmán y sus reclamos son un intento de reinstaurar algo que parecía ya superado.
El movimiento en el que de alguna forma milita Arzu es el que defiende los progresos realizados por mujeres y el ejercicio de libertades civiles que consideran serían atropelladas por la ola islamista. Es la vanguardia que se manifiesta en la Plaza Taksim contra lo que considera como destrucción del parque Gezi.
Que el parque y la plaza puedan caber en el Zócalo de la Ciudad de México no resta simbolismo a su movimiento.
Y para rematar, si las reformas modernizadoras u occidentalizadoras de 1923 pudieran ser consideradas como un ejercicio autoritario de Ataturk, también lo es que la forma en que Erdogan y su Partido de Justicia y Desarrollo
(AKP) buscan retornar sus “derechos” a los musulmanes se basa en buena medida en la personalidad del primer ministro y algunas de sus opiniones tradicionalistas.
Ciertamente eso es parte del debate que incluye fórmulas mucho más complicadas. Después de todo, los empresarios turcos hablan de 2003 como un parteaguas en la economía de su país. Es el punto de referencia. Y es también el año en que Erdogan y sus seguidores llegaron al gobierno.
En los últimos años Turquía ha crecido a un ritmo mínimo de cinco por ciento anual y el producto per cápita pasó de dos mil dólares por año a poco más de diez mil, gracias en buena parte a un creciente sector exportador y un sector de construcción que literalmente ha hecho explosión en el mundo así como la voluntad de hacer negocio con quien sea, al margen de ideas o creencias.
“No nos interesa ser ejemplo ni imponer nuestras ideas”, subrayó Mehmet Agul, un consejero de planeación económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero el incentivo de una economía en bonanza y de un país con una redoblada confianza en sí mismo y la creencia de que necesita hacer sentir su presencia en el mosaico geopolítico de Oriente Medio tiene consecuencia también en lo interno. El país crece, el progreso es evidente, su palabra es escuchada...
Pero ¿es esa toda la historia?